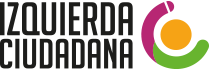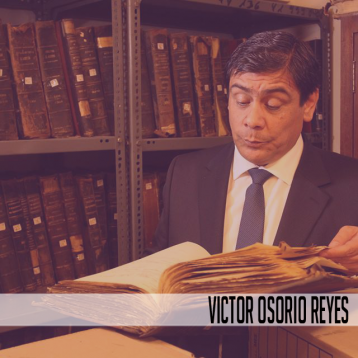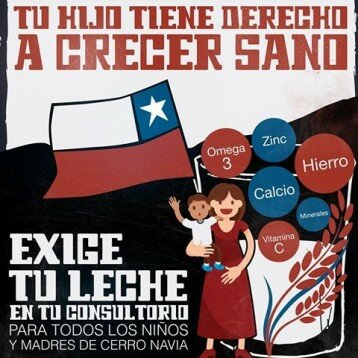«El acoso callejero no tiene edad, ni para quienes los recibimos ni para quienes lo ejercen. Este es un problema político y cultural que se manifiesta transversalmente en todas las generaciones, ¿Qué derecho tienen ellos como individuos sobre nosotras?, ¿qué autoridad les atribuye el espacio público al colectivo masculino sobre los cuerpos feminizados?”[1].
Por José Miguel y Francisca Muñoz
Según informa el Observatorio Virtual para el Acoso Callejero[1], la mayoría de los hombres de Perú “ha silbado o hecho algún comentario a alguna mujer desconocida en la calle… [siendo] considerados por ellos mismos [los silbidos y comentarios] como ‘halagadores’… [o] como una forma de ‘celebrar la belleza femenina’”. En el caso de las mujeres, la mayoría de ellas “ha percibido que se les ha hecho un gesto obsceno, un ruido de beso, o se les ha propuesto actos sexuales, entre otras cosas”.
La iniciativa promovida por el Observatorio Contra el Acoso Callejero[2] (OCAC) de nuestro país, no señala algo distinto. El acoso callejero es un tipo de violencia invisibilizada en el espacio público, tal cual lo es la violencia obstétrica en el espacio médico. A todas luces pareciera ser una práctica habitual y normal a la hora de observar -y escuchar- las formas en que se sancionan, en términos hegemónicos, las relaciones y las prácticas sociales en el mundo moderno. Son situaciones experimentadas en lo general por mujeres, quienes son “clasificadas” por un otro –habitualmente un hombre- de diversas maneras. En este sentido, “Hay que poner mucha atención en este tipo de situaciones. El acoso callejero no tiene edad, ni para quienes los recibimos ni para quienes lo ejercen. Este es un problema político y cultural que se manifiesta transversalmente en todas las generaciones, ¿Qué derecho tienen ellos como individuos sobre sobre nosotras?, ¿qué autoridad les atribuye el espacio público al colectivo masculino sobre los cuerpos feminizados?”[3].
El “problema” es aún más profundo cuando los acosadores creen estar haciendo un favor a las mujeres, o creen que su práctica es aceptable en la medida de que se enmarque en un lenguaje no lascivo y bello. Todo un delirio de superioridad que no permite el rechazo. Sin embargo, creemos que el problema no es ese: que no se puede sostener qué es válido y qué no, por su [supuesta] belleza. El problema está en el dispositivo sociopolítico y cultural que permite, desde hace varios siglos en las culturas occidentales y en otras, interpelar de esta manera. El problema no radica en lo que se dice, sino en por qué determinados sujetos de nuestra sociedad -llámense masculinidades- pueden interpelar a otros, exponiendo sus cuerpos a la mirada ajena y al juicio de su cuerpo por esa mirada, imponiendo en esta jerarquía la atribución de la irrupción del espacio, y sólo dejando posibilidad para la reacción en el caso de las mujeres: silencio, un insulto de vuelta, sonrisas.
Es común, que las mujeres se enfrenten a estas situaciones, sintiéndose vulneradas por comentarios sexuales, masturbación pública, exhibicionismo, silbidos, manoseos, miradas. Lo cierto es que, cualquier transgresión que tenga una connotación sexual directa es acoso.
Desde el punto de vista cultural, estas situaciones se enfrentan a los limitantes morales y políticos de una sociedad que se sostiene en los cimientos de la alianza capital-patriarcado. Para Eva Illouz (2013), la genealogía de esta estructura de género, particularmente asimétrica, podría analizarse muy similarmente al acercamiento que la economía política marxiana ha propuesto para la mercancía. En este sentido, “El ámbito de lo amoroso había estado dominado por los ideales de la caballerosidad, la cortesía y el romanticismo. El primero tenía como premisa cardinal defender a los más débiles con corajes y lealtad. Por lo tanto, la debilidad femenina se encontraba enmarcada en un sistema cultural que la reconocía y la glorificaba, pues transformaba el poder masculino y la fragilidad femenina en cualidades dignas de ser amadas, como el carácter protector de los hombres y la suavidad de las mujeres. Así, la inferioridad social de las mujeres se compensaba con la devoción absoluta de los hombres frente a ellas en la esfera amorosa, que a su vez funcionaba como contexto para la demostración y el ejercicio de la masculinidad, la valentía y el honor. Es más, la privación de los derechos económicos y políticos que sufrían las mujeres se veía acompañada (y teóricamente subsanada) por la seguridad de que en el ámbito amoroso no solo serían protegidas por los hombres, sino también se las consideraría superiores a ellos.
En consecuencia, no debe llamar la atención que el amor resultara históricamente tan atractivo para las mujeres, pues implicaba la promesa de recibir un estatus moral y una dignidad que se les negaba en otros ámbitos sociales, además de enaltecer su destino social de cuidar y amar a los otros como madres, esposas y amantes. Entonces, en términos históricos, el amor gozaba de un poder de seducción muy importante justamente porque ocultaba y a la vez embellecía aquellas profundas desigualdades que yacían en el centro mismo de las relaciones de género”[4].
La importancia de visibilizar este asunto radica en que el acoso callejero busca confirmar el lugar que ocupa la mujer en la sociedad: lo produce y reproduce.
Finalmente, el problema, como decíamos, no radica en la “belleza” ni creatividad que alcanza la práctica, sino en el hecho de que por ser mujer se es objeto y el hombre-sujeto que puede ejercer sobre dicho objeto la acción que desee en el espacio del cual se siente dueño, el público. Recordándonos así, constantemente, el lugar que ocupamos y para lo que sirven nuestros cuerpos. Las mujeres no han llegado de “invitadas” al espacio público, y con los codos se han hecho lugar para instalarse no de “igual a igual” frente al orden de la heterohegemonía, sino, más bien, buscando boicotear y fragmentar los dispositivos que soportan los discursos del orden de la alianza capital-patriarcado. Se trata de poder abrir el campo de lo posible en este tema instalando una perspectiva de respeto hacia los otros. De entender no sólo cómo y por qué se han construido este tipo de dinámicas, sino qué las sostiene para que no puedan ser más soportadas y toleradas en las sociedades contemporáneas. Entonces ¡Un no es un no… eso deberíamos aprender!
Etiquetas
+[1] Disponible en: http://paremoselacosocallejero.wordpress.com/observatorio-virtual/resultados-del-estudio/
[2] Disponible en: http://www.facebook.com/ocacchile
[3] Disponible en: http://www.elquintopoder.cl/genero/a-proposito-del-observatorio-contra-el-acoso-callejero-en-chile/
[4] Illouz, Eva. 2013. Por qué duele el amor. Katz Editores. Bs. Aires, Argentina.